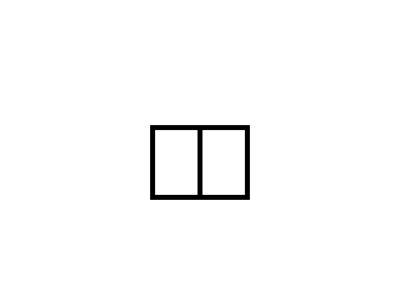Cuando comenzaba cada nuevo curso de Historia, con mis también nuevos alumnos, tenía por costumbre preguntarles cuál creían ellos que iba a ser el objeto de estudio de la asignatura que íbamos a compartir durante unos cuantos meses, como modo de introducirles en la materia.
Casi unánimemente, y expresado de distintas maneras, hacían referencia al interés por el pasado del hombre. No había dudas de que se trataba de eso, de conocer el pasado.
Distinta era la respuesta cuando dábamos un paso más y se les preguntaba sobre el para qué de ese conocimiento. Aquí ya no había tantas coincidencias. Las respuestas iban desde el “para nada”, categórico, hasta el “porque hay que saber de todo”, pasando por los soliloquios de quienes pretendían buscar la solución a lo que creían que era una pregunta trampa.
Y todo para acabar reconduciendo el debate suscitado a la conveniencia de conocer la historia para tomar de ella los buenos ejemplos de sus más gloriosos pasajes, y para no quedar condenados a repetirla tal y como la fraguaron nuestros antepasados, sino, por el contrario, creando nuevos espacios de convivencia con nuevos parámetros establecidos por cada uno de nosotros.
Yo tenía la sensación de que quedaban convencidos, y de que les acababa interesando la materia, y de que hasta desarrollaban un espíritu crítico ante situaciones vividas por nuestros congéneres en el pasado, lejano o reciente. Y cuando, ya en los cursos superiores, se intentaba valorar la importancia de la Historia como ciencia que investiga personajes, hechos y procesos desarrollados en el pasado, en un contexto social, económico, político y cultural determinado, tratando de analizarlos desde una perspectiva actual para entender de qué manera han podido trascender en el futuro, muchos de mis alumnos quedaban con el gusanillo de querer saber más y de contribuir ellos mismos a desgranar los misterios de la Historia.
Recuerdo a un alumno muy especial a este respecto, que, al introducir el tema del desarrollo de los movimientos obreros del siglo XIX a partir de sus fundamentos ideológicos, mostraba una prisa exagerada por conocer en qué acabó todo aquello desinteresándose absolutamente por saber primero cómo se había ido fraguando la situación de desamparo de la clase trabajadora a raíz del desarrollo de la primera revolución industrial. Hubo que revelarle el final de la película, saltándose muchas escenas, resumido en el nacimiento del marxismo como base de la posterior aparición de los primeros partidos políticos de signo obrero para procurar el acceso de la clase trabajadora al poder de los estados por vía legal. Y no necesitó saber más. Con eso ya le bastó para sentenciar irrefutables tesis acerca de la bondad o maldad de las distintas, y escasas, posiciones políticas que él identificaba en ese momento.
Sólo tenía 15 años, y estaba en pleno proceso de formación. Seguro que no lo sabía, pero aún le quedaban muchas cosas por aprender. De hecho, ya han pasado unos cuantos años y hoy es un incipiente directivo de la empresa familiar que su padre, ya mayor, está a punto de legarle. Y, por supuesto, no parece acordarse en absoluto de aquellas brillantes tesis que en otros tiempos defendiera.
He tenido oportunidad de reencontrarme con él en varias ocasiones y de recordar algunas anécdotas de los tiempos en que coincidimos en las aulas. Y se sonroja cuando hablamos de sus antiguas opiniones, pero lo resuelve escudándose en los 15 años recién cumplidos que tenía entonces. Ahora, ya con responsabilidades familiares y profesionales, ha aprendido muy bien que antes de tomar decisiones debe considerar muchos aspectos que ni su padre, ni mucho menos su abuelo, fundador de la empresa, tuvieron que tener en cuenta para tomar las suyas. Los tiempos han cambiado, dice con razón, y alardea de su buen hacer adaptándose a los nuevos tiempos. Para él, la historia de la empresa es sólo eso, historia. Y la conoce bien, y sabe que, seguramente, de haber tomado otros derroteros en algún momento, habría recibido otra empresa más próspera e influyente. Pero también sabe que no puede hacer nada por cambiarla. Y por eso, vive el presente a tope y sólo mira al futuro. No obstante, no ha perdido ni un ápice de interés por conocer el origen y desarrollo de la que muy pronto será su empresa. Y se pasa los escasos ratos libres que tiene, ordenando y clasificando documentos, fotos y hasta muebles y máquinas antiguas, con la idea de hacer un pequeño museo en homenaje a sus predecesores.
Le va muy bien, y yo me alegro. Parece que con él ha funcionado la pretensión planteada cuando tenía 15 años de entender la Historia como una ocupación que le lleva a conocer mejor los personajes, hechos y procesos desarrollados en el pasado, en un contexto social, económico, político y cultural determinado, para, analizados desde una perspectiva actual, entender de qué manera han podido trascender en el futuro, aunque sólo sea en el de su empresa.
Qué buen ejemplo para extrapolarlo a otros ámbitos de mayor escala, municipios, autonomías, estados… porque todos tienen su historia. Historia que hay que estudiar en su contexto para comprenderla y justificarla o denostarla. Historia que merece ser recordada, conocida y difundida. Pero Historia, al cabo. Historia que no tiene vuelta atrás. Historia que, por mucho que nos empeñemos, no podemos cambiar. Cosa que sí se puede hacer con el futuro. Y para eso está el presente, para planificar el futuro desde el análisis del pasado, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus errores, al menos desde nuestra visión actual, la misma desde la que se ha de proyectar ese futuro que llega en silencio, inexorable, sin que nos demos cuenta, y que, si nos entretenemos contemplando el pasado en exceso, nos pilla sin la preparación adecuada.
La Historia, en la memoria. Es su sitio. Pero el resto del cuerpo y el alma, en el futuro. Hacia él vamos.