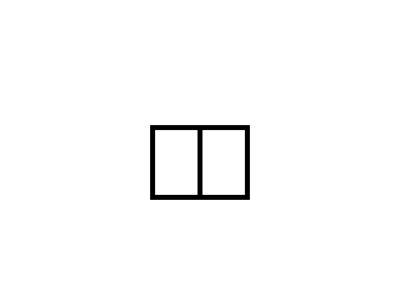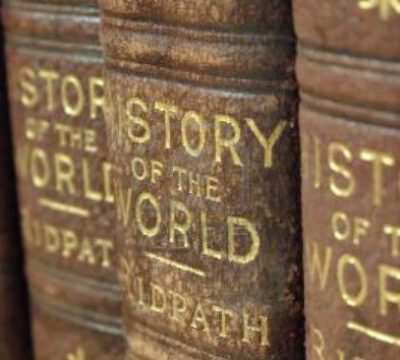Cualquier palabra que tiene un significado opuesto o inverso al de otra palabra decimos que es contraria o antónima: frío – caliente, alegre – triste, limpio – sucio, bueno – malo, largo – corto, casado – soltero, feliz – infeliz, vivo – muerto …
Las palabras antónimas lo mismo pueden ser sustantivos (comienzo – final) que adjetivos (frío-caliente), verbos (destruir-construir) o incluso adverbios (rápido – lento). Todas tienen en común que entre ellas se establece una relación inequívoca en cuanto a su significado, es decir el concepto que representa. Sin embargo, esta relación entre los términos contrarios es muy dispar. Y no sólo en el significante, la forma material que adopta la palabra, como ocurre normalmente, sino también en cuanto a su transcendencia.
Porque, efectivamente, hay antónimos que son recíprocos, es decir, que no pueden existir el uno sin el otro, como comprar y vender; también los hay que son graduales, porque entre los términos opuestos hay términos medios: entre el frío y el calor siempre cabe el templado y, además, en diversas graduaciones, entre el blanco y el negro está el gris, y no vamos a mencionar aquí la de matices de grises que se pueden dar, algunos incluso con nombre propio. Pero hay otros cuya existencia impide que el otro pueda existir: una persona no puede estar muerta y viva al mismo tiempo. Es éste un ejemplo claro con que se suele ilustrar la explicación de estos antónimos excluyentes o, llamados también, complementarios.
Estar vivo o estar muerto no tiene nada que ver. Por mucho que se hayan popularizado conceptos tan complejos como “vida vegetal” o “muerto en vida”, en realidad, nada de ello hay. Son simples símiles de un estado del ser vivo que nada tiene que ver con la muerte. Porque la muerte es el final. No tiene vuelta atrás. Es el paso más trascendente que da todo ser vivo.
Y, sin embargo, a fuerza de trivializarlo, se está olvidando la importancia que realmente tiene para cada uno de quienes se ven abocados a dar ese inefable paso, que, por otra parte, todos daremos en algún momento. Es cierto que, según dice la sabiduría popular, uno no está muerto del todo mientras se hable de él. Pero a no ser que seas un Einstein o un Napoleón, hasta eso también se acaba. Y no digamos nada si la muerte se computa como un simple numeral. Puede que durante un tiempo alguien hable del muerto número 3542, o cualquier otro. Pero sólo será hasta que llegue el 3543, que, por desgracia, en los tiempos que corren, es demasiado pronto.
Cuando esto sucede, da la sensación de que estamos asistiendo a la deshumanización de la vida. Cada vez más, el duelo se reduce al círculo más inmediato del finado. Y puede haber circunstancias que formalmente obliguen a ello, como ocurre en la actualidad, pero no nos referimos a eso. Hablamos de la ausencia de un duelo colectivo, como el que existiera otrora no sólo en las civilizaciones modernas de nuestro más reciente pasado, sino, incluso, en las más primitivas. Era un duelo real, empático, no sólo formal como los que dominan ahora, que hasta llevan a poner banderas a media asta o a guardar minutos de silencio decorativos de otros actos oficiales.
Parece que nuestra cultura contemporánea busca evitar y negar la cuestión fundamental de nuestra mortalidad, a pesar de reconocerse su inevitabilidad. Sin embargo, es la consciencia de la muerte la que provoca en el ser humano la inclinación a vivir la vida de forma significativa, es decir, como algo transcendente, que va más allá de lo inmediato.
Desde siempre, las distintas religiones se han aplicado en suavizar la muerte presentándola como un estadio más de la existencia posterior a la vida. Para el cristianismo, después de la muerte viene la resurrección, para el budismo la vida y la muerte son dos fases de un continuum, para el islam la muerte es un descanso, un cambio de existencia, una invitación a una vida eterna. Y así sucesivamente ocurre con las demás religiones.
Y siempre nos quedará la duda de si será verdad. Puede que todas tengan razón y que el ser humano, o, al menos una parte, alma o como se le quiera llamar, sea inmortal y el morir no sea más que cambiar de dimensión. Y eso está muy bien y otorga una gran esperanza al que se va. Pero en tanto llega ese momento, quien más quien menos se aferra a la vida como gato tripa arriba.
Claro que hay situaciones especiales en que alguien puede sentir el deseo de adelantar su muerte, como reacción al sufrimiento subsiguiente a una enfermedad amenazante para la vida o a un proceso depresivo en que la persona no atisba otra salida que la de acelerar su muerte. Son situaciones extremas que también hay que contemplar porque se dan en la vida real. Incluso, en ocasiones, las personas afectadas solicitan ayuda para conseguir su objetivo, que no es otro que acabar con un sufrimiento. Y aquí entrarían en juego los prejuicios ético-morales de los posibles colaboradores necesarios.
En cualquiera de los casos, la muerte de un ser humano, sea cual sea la forma en que se haya producido, y sea cual haya sido su grado de aceptación de este último destino, no debería estar en modo alguno camuflada en el juego de las cifras de los finados del día, del mes o del año. Todo individuo tiene un nombre y una historia y esto es lo único que deja cuando definitivamente se va, y esto es lo que nos deja a los demás. Y todos merecemos que se valore, se conozca y perdure nuestro legado. Por supuesto que somos muchos y se puede argüir que no hay ni sitio ni tiempo para ocuparse de todos los muertos. Y en un mundo tan globalizado como el que nos hemos inventado, puede que hasta sea verdad. Por eso, hay que plantearse regresar a la identificación con nuestra comunidad próxima como medio eficaz de dar culto y respeto a los nuestros. En ella nadie es un número, sino una persona que ha tenido su nombre propio y que ha dejado su herencia.